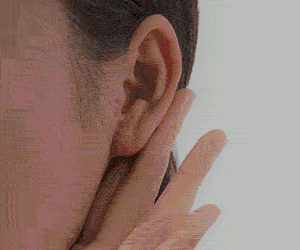El sueño y el estrés, principales desencadenantes de migraña en adolescentes
MIGRAÑA - 26 de marzo de 2025
El sueño y el estrés son los principales desencadenantes de migraña en adolescentes, según un estudio publicado en 2025 en Clinical and Experimental Pediatrics1. Los trastornos del sueño afectan a tres de cada cuatro jóvenes, siendo la causa más frecuente, seguidas del estrés académico, el mareo y la fatiga. El estrés académico, en particular, fue el desencadenante más importante vinculado a la intensidad del dolor, en 4 de cada 10 adolescentes. Además, otra investigación reciente2 señala que la escuela y la socialización son los factores más estresantes para los adolescentes con migraña. Aquellos con más frecuencia de dolores de cabeza o cefaleas mostraron niveles más altos de ansiedad y depresión.
En cuanto a la dieta, un estudio español publicado en Nutrients3 indica que “no está claro si evitar los desencadenantes de la migraña en la dieta se debe a los efectos biológicos de ciertos compuestos alimentarios o está influenciado por percepciones dietéticas y creencias infundadas”.
Según la clasificación de la Sociedad Internacional de Cefalea4, la migraña es un trastorno incapacitante, caracterizado típicamente por cefaleas recurrentes, de moderadas a intensas. En adolescentes, tiene una prevalencia de entre el 8 y el 23%5 y es la segunda causa de discapacidad más importante del mundo y la segunda en mujeres jóvenes6. La migraña más frecuente en estos pacientes, según una guía publicada por la Asociación Española de Pediatría5 es sin aura, es decir, con síntomas neurológicos reversibles (visuales, sensitivos o motores). Este tipo de migraña suele manifestarse con dolor bilateral y de localización frontoparietal. La migraña con aura se da 14-30% de los episodios de migraña en adolescentes. Los síntomas en esta población suelen ir acompañados de mareos, visión borrosa o dificultad para leer, palidez facial, sudoración o rubor. Por otra parte, la duración de los episodios suele ser más corta que en los adultos.
En la población infantil, las cefaleas recurrentes ocasionan problemas escolares, problemas de conducta y/o depresión, según diversos estudios7. No obstante, muchos adolescentes están sin diagnosticar o reciben un diagnóstico incorrecto, lo que ocasiona que reciban un tratamiento inadecuado e ineficaz8.
El tratamiento de la migraña se fundamenta en una modificación de hábitos de vida y un tratamiento farmacológico, según la Asociación Española de Pediatría (AEP)9. El tratamiento agudo de un episodio de migraña ha de ser precoz, siendo los AINEs por vía oral la primera opción (máximo 3 veces por semana). Si no son efectivos, se recomienda el uso de triptanes. El tratamiento preventivo tiene como fin el evitar o disminuir la frecuencia de los episodios de migraña. Son criterios de indicación la presencia de más de un episodio por semana o más de 4 episodios al mes.
La AEP también recomienda evitar los desencadenantes de cefalea y los estresantes, que, como hemos visto, tienen relación con la socialización y el ámbito escolar. Otras recomendaciones son una adecuada higiene del sueño, restringir el uso de pantallas, tan habituales en adolescentes, mantener una alimentación saludable y realizar deporte aeróbico de forma habitual.
Además, se puede recurrir a ayudas complementarias vinculadas a la psicología y el estilo de vida. “Los tratamientos no farmacológicos como la terapia cognitivo-conductual (TCC), las técnicas de relajación y la biorretroalimentación son alternativas efectivas a la medicación. Los nutracéuticos y las consideraciones dietéticas, incluida la dieta cetogénica, junto con la educación y los seguimientos regulares, optimizan los resultados”, según una investigación publicada en 2025 en Current Pain and Headaches Report10. Los autores también reflejan la importancia de “herramientas para el seguimiento de los patrones de migraña”, así como la formación de médicos, padres y pacientes”, para mejorar “la eficacia del tratamiento”.
Bibliografia consultada:
Son HJ, Jin JO, Lee KH. Evaluation of pediatric migraine triggers: a single-center study. Clin Exp Pediatr. 2025 Feb;68(2):163-169.
Proietti Checchi M, Tarantino S, Papetti L, Ursitti F, Monte G, Sforza G, Voci A, Ruscitto C, Valeriani M. Coping strategies to stressful events in adolescents with migraine. J Headache Pain. 2024 Dec 18;25(1):218.
Esteves-Mesquita V, Fernández-Cardero Á, Sarriá B, Martín-Cabrejas I. An Assessment of the Dietary Habits of Individuals with Migraine Living in Spain: An Exploratory Observational Cross-Sectional Pilot Study. Nutrients. 2025 Feb 14;17(4):686.
Olesen J. International Classification of Headache Disorders. Lancet Neurol. 2018 May;17(5):396-397.
Álvarez N, González Acero A, Málaga Diéguez I. Cefalea en el niño y el adolescente. 2022;1:115-124.
Steiner TJ, Stovner LJ, Jensen R, Uluduz D, Katsarava Z. Migraine remains second among the world’s causes of disability, and first among young women: findings from GBD2019. J Headache Pain. 2020;21:137.
Leonardi M, Grazzi L, D’Amico D, Martelletti P, Guastafierro E, Toppo C, Raggi A. Global Burden of Headache Disorders in Children and Adolescents 2007–2017. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(1):250.
Winner P, Hershey AD. Epidemiology and diagnosis of migraine in children. Curr Pain Headache Rep. 2007 Oct;11(5):375-82.
Álvarez N, González Acero A, Málaga Diéguez I. Cefalea en el niño y el adolescente. 2022;1:115-124.
Gazerani P. Episodic Migraine in the Pediatric Population: Behavioral Therapies and other Non-Pharmacological Treatment Options. Curr Pain Headache Rep. 2025 Mar 3;29(1):57.
Redactado por:
Conectando Pacientes